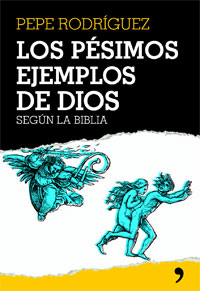La visión atea de Cristo: Pasolini y Buñuel
 ├é┬® Giaime Pala
├é┬® Giaime PalaLa Insignia. Espa├â┬▒a, noviembre del 2005.
La contrahistoria más grande jamás contada
En el principio fue Dios... luego vino su interpretaci├â┬│n. A Ludwig Feuerbach se le atribu├â┬¡a la frase seg├â┬║n la cual el primer hombre que declar├â┬│ tener fe en un Ser superior, en un ├é┬½Dios├é┬╗, fue tambi├â┬®n el iniciador de la milenaria historia del pensamiento ateo por provocar la primera respuesta a esta creencia. Porque el ate├â┬¡smo es antiguo como el pensamiento religioso y, al igual que ├â┬®ste, arrastra un legado ancestral de reflexiones y vigor dial├â┬®ctico.
Desde la antigua Grecia (Di├â┬ígora de Melo y Teodoro de Cirene), pasando por el romano Lucrecio, los humanistas italianos, los ilustrados y los cl├â┬ísicos contempor├â┬íneos del pensamiento ateo, la literatura no creyente ha venido dilucidando lo m├â┬¡stico como problema, misterio, certeza, duda, negaci├â┬│n o experiencia. Porque si con la Iglesia se topa, con el sentimiento de lo trascendente se convive, y esto lo saben todos los ateos del mundo que hayan cavilado acerca de lo espiritual alguna vez en su vida o meditado sobre la significaci├â┬│n de la Biblia, el Texto por antonomasia, el pedestal de la cultura judeocristiana sobre la que, qui├â┬®rase o no, se erige nuestra cultura.
Y si el arte es la quintaesencia destilada de lo material y cultural de una sociedad, el cine es el ojo que aferra la imagen para articular el pasado y el presente, ofreciendo una (re)interpretación del mundo.
Estas l├â┬¡neas tratar├â┬ín de la visi├â┬│n cinematogr├â┬ífica de Cristo ofrecida por dos ateos confesos y empedernidos, Pier Paolo Pasolini y Luis Bu├â┬▒uel. Dos hombres vivos y sumergidos en el tiempo que les toc├â┬│ vivir, cuyas pel├â┬¡culas ├óÔé¼ÔÇ£concretamente El Evangelio seg├â┬║n San Mateo (1964) y La V├â┬¡a Lactea (1969)├óÔé¼ÔÇ£ enlazan con la tradici├â┬│n erudita del ate├â┬¡smo desde distintas posiciones humanas, pol├â┬¡ticas e hist├â┬│ricas. Dos hijos del violento y pasionario siglo XX, dos ap├â┬│stoles de la cultura entendida como compromiso y emancipaci├â┬│n cuyas visiones de Cristo tan diversas, a├â┬║n partiendo del mismo tronco ideol├â┬│gico, nos muestran de forma clarividente la concepci├â┬│n dual que del cristianismo siempre tuvieron los ateos: de di├â┬ílogo y de rechazo. Si hemos escogido estos dos cineastas es por representar respectivamente estas dos visiones y haberlas sabido trasladar a la pantalla con toda su visceralidad y alma.
 Pasolini, o de la religiosidad del ateísmo
Pasolini, o de la religiosidad del ate├â┬¡smoCuando se habla de El Evangelio seg├â┬║n San Mateo conviene despejar el terreno de un posible error de enfoque; contrariamente a cuanto afirman muchos cr├â┬¡ticos, nos hallamos ante la obra m├â┬ís respetada y obsequiada de un director cuya figura ha entrado, en la ├â┬║ltima convulsa y atormentada d├â┬®cada, en el parnaso cinematogr├â┬ífico de los directores obedecidos del que fue un d├â┬¡a uno de los templos sagrados del cine mundial: el italiano.
De eso se trata, del ingreso forzado en la Academia del Saber del intelectual antiacad├â┬®mico por excelencia, despu├â┬®s ├óÔé¼ÔÇ£qu├â┬® duda cab├â┬¡a├óÔé¼ÔÇ£ de haberse silenciado o, en el mejor de los casos, edulcorado sus mensajes incendiarios. Triste es la rehabilitaci├â┬│n descafeinada del provocador de las personas ├é┬½de bien├é┬╗, as├â┬¡ como triste, por no deseada, es la feliz suerte p├â┬│stuma del ├â┬║ltimo gran fustigador del filiste├â┬¡smo y de la mala conciencia cerrilmente culpable de una parte de esa generaci├â┬│n, la del sesenta y ocho, en cuyos ojos el intelectual friulano ve├â┬¡a ├é┬½stessa rabbia che agita i vostri padri├é┬╗. Aquella parte que despu├â┬®s de haber encolerizado a sus padres no s├â┬│lo no supo ├é┬½matarlos├é┬╗ sino que recogi├â┬│ su legado para tornarlo, si cabe, m├â┬ís chato y cicatero que nunca, propiciando una vuelta al orden de lo m├â┬ís estricto. Un status quo contra el que Pasolini no cej├â┬│ nunca no ya de atacar, sino de vaciar de contenidos y revelar sus lados m├â┬ís oscuros e iracundos.
Estas consideraciones surgen a los treinta años de la muerte del cineasta y de las incógnitas sobre los homenajes y estudios que les están deparando sus otrora denigrantes, hoy convertidos en entusiastas albaceas.
Pasolini siempre fue un ateo convencido pero nunca furibundo, obcecado y ├é┬½militante├é┬╗, como ├â┬®l mismo reconoci├â┬│ ├é┬½no he tenido formaci├â┬│n religiosa. Mi padre no cre├â┬¡a en Dios. Si el domingo iba a misa, s├â┬│lo era por respeto a una instituci├â┬│n garantizadora del orden social (...) Yo no he sufrido ninguna presi├â┬│n religiosa, ni he sido condicionado por ninguna educaci├â┬│n cat├â┬│lica (1)├é┬╗. Como afirmaba Calvino, el anticlericalismo guerrillero y el ate├â┬¡smo combatiente s├â┬│lo son productos de la presi├â┬│n moral e intelectual de la Iglesia cristiana que se incuban en las mentes de quienes la padecieron. El ate├â┬¡smo del primer Pasolini, el de los a├â┬▒os ├óÔé¼Ôäó50, era fruto de una elecci├â┬│n libre de vida que miraba al catolicismo oficial italiano como una fuente perpetua de conformismo y supeditaci├â┬│n para su referente pol├â┬¡tico y humano, el campesinado. Sin embargo, los versos de Le ceneri di Gramsci (2) y L├óÔé¼Ôäóusignolo della Chiesa Cattolica (3) traslucen una cr├â┬¡tica dirigida m├â┬ís a la izquierda tradicional que no a la Iglesia cat├â┬│lica, por dejar abandonados, en aras de un obrerismo totalizador, a esas masas rurales que se agarraban al discurso religioso al verse desbordados por una realidad cambiante e insegura. Son versos anticat├â┬│licos, como reconoc├â┬¡a el mismo poeta y cineasta, pero no anticlericales. El Pasolini de la d├â┬®cada de los ├óÔé¼Ôäó50 es un intelectual que no critica abiertamente la Iglesia, sino que le da la espalda, la ningunea por considerarla irredimible y secularmente enquistada en planteamientos medievales. De lo ├â┬║nico que se trataba era de arrebatarle su capilar hegemon├â┬¡a social, excluyendo de antemano, por imposible, cualquier tipo de di├â┬ílogo.
Sin embargo, el tiempo todo lo cambia, hasta las posiciones de la Iglesia cat├â┬│lica: la convocatoria del Concilio Vaticano II trajo nuevos aires no s├â┬│lo a los creyentes de a pie, sino a la misma c├â┬║pula y a los sectores agn├â┬│sticos y ateos de todo el mundo. La presencia en el Vaticano de un Papa, Juan XXIII, lo suficientemente ducho en asuntos de este mundo como para propiciar una apertura en el mundo cat├â┬│lico, impact├â┬│ hondamente a los intelectuales como Pasolini, provocando en ellos una reformulaci├â┬│n de sus principios e ideas establecidas. En cierto modo, fue la Iglesia que se acerc├â┬│ a ellos y no lo contrario, a trav├â┬®s de cierta democratizaci├â┬│n de sus estructuras y, sobre todo, mediante la acci├â┬│n de algunos sectores del clero y de los cristianos de base cuya reinterpretaci├â┬│n del Evangelio en clave progresista modific├â┬│ una instituci├â┬│n hasta entonces enquistada en sus certezas absolutas e indisputables.
Pasolini, hombre imbuido del mundo en el que viv├â┬¡a y reacio a esquivar los grandes debates de su tiempo, despu├â┬®s de realizar Accattone (1961), Mamma Roma (1962) y La Ricotta (1963), decidi├â┬│ asumir el reto de materializar en una pel├â┬¡cula la vida de Jes├â┬║s. Un filme que surg├â┬¡a de esa insistente b├â┬║squeda laica de lo m├â┬¡tico y de lo ├â┬®pico que impregnaba toda su anterior producci├â┬│n intelectual, cuya convergencia hacia Cristo ├óÔé¼ÔÇ£en las intenciones del cineasta├óÔé¼ÔÇ£ iba a coronar su personal cantar de gesta proletario.
A quien hablaba de conversi├â┬│n y cristianizaci├â┬│n, Pasolini contestaba: ├é┬½Algunos han visto en este film una obra de militante cristiano, cosa que yo verdaderamente no comprendo (...) Yo no creo en la divinidad de Cristo (...) Lo lamento, no creo en ella (4)├é┬╗. Su visi├â┬│n cinematogr├â┬ífica deb├â┬¡a ser fiel a la historia contada por Mateo: ├é┬½Mi idea es ├â┬®sta: seguir punto por punto el evangelio seg├â┬║n San Mateo, sin hacer de ├â┬®l un gui├â┬│n o una redacci├â┬│n. Traducirlo fielmente a im├â┬ígenes, sin ninguna omisi├â┬│n o a├â┬▒adido al relato. Tambi├â┬®n los di├â┬ílogos deber├â┬¡an ser rigurosamente los de San Mateo (5)├é┬╗.
De la puesta en escena e interpretaciones de los actores, y de la relaci├â┬│n de ├â┬®stas con el texto de San Mateo, brotar├â┬¡a la particular visi├â┬│n pasoliniana de Cristo.
Un Cristo feo
Matera, ciudad italiana de la Basilicata, regi├â┬│n en uno de cuyos pueblos ├óÔé¼ÔÇ£Eboli├óÔé¼ÔÇ£ el escritor Carlo Levi nos dijo que Cristo se hab├â┬¡a parado por ser el fin de la civilizaci├â┬│n, fue el lugar escogido por Pasolini para su sacra representaci├â┬│n. M├â┬ís concretamente, el barrio de i Sassi (├é┬½Las piedras├é┬╗) fue el ic├â┬ístico ambiente elegido para representar una Jerusal├â┬®n polvorienta, terrosa y friable: por un lado espectral cuando el director la mira desde lejos en sus panor├â┬ímicas y, por el otro, bulliciosa y vital cuando la c├â┬ímara recorre sus calles. Pasolini, despu├â┬®s de largos viajes en Palestina, renunci├â┬│ a rodar su pel├â┬¡cula en la Tierra Sagrada por su aspecto demasiado moderno y racional (6), y opt├â┬│ por varias localidades del sur italiano, en los pueblos de la Calabria, Puglia y Basilicata de los a├â┬▒os sesenta, all├â┬¡ donde el paisaje tomaba la forma de una tierra de nadie de un conflicto entre lo viejo que no acababa de morir y lo nuevo que no acababa de nacer. Pasolini opera una traducci├â┬│n del mundo y de la experiencia de Cristo que se materializa por v├â┬¡a anal├â┬│gica y no por una simple y a la vez complicad├â┬¡sima reconstrucci├â┬│n hist├â┬│rica. La esencia de la mirada pasoliniana junta, como dos flechas aparentemente contrapuestas e incompatibles, el deseo de sacralidad de lo real con la imagen de un Cristo poeta-intelectual que opera en un mundo silenciado de seres agraviados y expectantes.
├âÔÇ░ste es el escenario donde las dramatis personae se mueven dentro de una tradici├â┬│n que Pasolini hab├â┬¡a marcado desde sus primeros poemas sociales escritos en el dialecto del Friuli, pasando por sus poemas y novelas de los a├â┬▒os cincuenta para acabar con sus primeros largometraje. Si es cierto que Cristo se movi├â┬│ entre desheredados, despose├â┬¡dos y marginados, para el ateo y marxista Pasolini ├â┬®se era el escenario y aqu├â┬®llos los personajes de la ├é┬½historia m├â┬ís grande jam├â┬ís contada├é┬╗.
El Cristo de Pasolini (Enrique Irazoqui) es un hombre cejijunto, bajito, m├â┬ís bien feo, que no necesita una cuidada melena y un par de ojos magn├â┬®ticos de zeffirrelliana memoria para cautivar a sus oyentes, ni precisa cantar para ser superstar. Su aspecto de ragazzo di vita le aproxima a esa est├â┬®tica de los humildes en la que el cineasta italiano ve├â┬¡a la autenticidad, candor, verdad de las cosas y de las personas. Como Caravaggio, que retrat├â┬│ la Virgen usando como modelo una prostituta, Pasolini plasma lo religioso en la cara aparentemente anodina de un estudiante catal├â┬ín.
No es un Mes├â┬¡as simp├â┬ítico, afable y aquiescente: no sonr├â┬¡e, pocas veces tiende la mano con cordial talante y sus lentos movimientos nos revelan una hieraticidad consciente, asumida pero en ning├â┬║n momento ostentada. Es un salvador que sabe ser bilioso y que, junto a las declaraciones de amor, afirma haber venido ├é┬½a traer no la paz sino la espada├é┬╗. Su discurso no escatima el desprecio a los filisteos de todo tipo y clase. Es un Jes├â┬║s que abandona la gesticulaci├â┬│n para aferrarse a su labia prolija, porque cree en la palabra y porque sabe que en los a├â┬▒os de la verg├â┬╝enza y de la ira es lo ├â┬║nico que nos queda; una palabra taumat├â┬║rgica y hasta demi├â┬║rgica, eso es, con facultad de engendrar la esperanza en quien jam├â┬ís la tuvo y devolv├â┬®rsela a quien la perdi├â┬│, mucho m├â┬ís que los milagros cuya representaci├â┬│n Pasolini nos ense├â┬▒a de forma sesgada y el├â┬¡ptica, como si se tratara de un f├â┬ícil atajo hacia la adquisici├â┬│n de la fe.
Un Cristo que cree en el ser humano, en su posible rescate y lucha contra el cinismo, la indiferencia y la pasividad, logrando la fe en el hombre, pero empezando por la fe en sí mismo, necesario trampolín hacia la fe en Dios, como bien demuestra el primer acercamiento a unos futuros apóstoles temblorosos y casi agorafóbicos.
Es un Jesús lúcido en su análisis de la sociedad y de la culpabilidad del hombre pero libre de últimas tentaciones scorsesianas, puesto que el ateo Pasolini, a diferencia del católico Scorsese, jamás interiorizó el concepto de culpabilidad ni en su vida ni en su obra, sino que vivió y padeció las culpas que otros le impusieron sin autoconmiseración.
Un Jes├â┬║s retratado de forma sobria, adusta pero no menos impactante hasta en el momento de su crucifixi├â┬│n, donde la violencia est├â┬í presente y recubre con su halo siniestro toda la secuencia, sin caer en el esteticismo espectacular a modo de La Pasi├â┬│n (2003) de Mel Gibson. Pasolini subraya la tristeza del tr├â┬ígico final corporal del Mes├â┬¡as con un fun├â┬®reo sonido de un viento sepulturero que parece como si quisiera entonar un r├â┬®quiem, y moldea todo lo tr├â┬ígico de la secuencia en la p├â┬®trea y arrugada cara de una destrozada Mar├â┬¡a (Susana Pasolini, madre del director). Una puesta en escena demacrada y encogida que nos evoca la soledad del m├â┬írtir y nos sugiere lo marginal que debi├â┬│ de parecerle al poder, seg├â┬║n Pasolini, la liquidaci├â┬│n de este personaje inc├â┬│modo e inaprensible.
El ├é┬½oficio├é┬╗ del primer Pasolini ha sido justamente calificado de ├é┬½elemental y precinematogr├â┬ífico, azaroso y un poco a salto de mata├é┬╗ (7); un estilo que refleja el amateurismo de un hombre llegado al cine por casualidad, como reconoc├â┬¡a el mismo director: ├é┬½Cuando comenc├â┬® a rodar Accattone yo no sab├â┬¡a el significado de la palabra panor├â┬ímica, pensaba que era un campo largu├â┬¡simo (...) llegu├â┬® efectivamente a Accattone con una gran pasi├â┬│n cinematogr├â┬ífica (...) pero sin ninguna preparaci├â┬│n t├â┬®cnica├é┬╗ (8).
Para un cineasta que sea al mismo tiempo poeta y escritor, el ritmo es la modulación de la vida, el pulsar de la creatividad y la cadencia que acompaña el trasplante de la Idea a las tierras de la Obra. Pasolini, que descarna la voz de los actores de reparto, asocia a la torrencial verborrea de Jesús la caudal música de Bach, Mozart y del blues norteamericano, además de la música original escrita por [el argentino] Luis Enrique Bacalov y Carlo Rustichelli.
La decisi├â┬│n de no utilizar m├â┬║sica estrictamente religiosa no rebaja el tono de la historia, al contrario, las sinfon├â┬¡as de la bachiana Pasi├â┬│n seg├â┬║n Mateo elevan hasta lo sublime los momentos narrativos de mayor espiritualidad del filme. As├â┬¡ como la M├â┬║sica f├â┬║nebre mas├â┬│nica de Mozart ├óÔé¼ÔÇ£que acompa├â┬▒a la muerte de Jes├â┬║s├óÔé¼ÔÇ£ recubre de una significaci├â┬│n m├â┬ís profunda el martirio, ya que en sus notas Mozart dio forma a la imagen que ten├â┬¡a de la parca: la de un destino ineluctable contra el que no val├â┬¡an las luchas tit├â┬ínicas del hombre. Pese a no tenerle miedo a la muerte, llegando incluso a llamarla ├é┬½querida amiga├é┬╗, Mozart ilustra el dolor de la separaci├â┬│n de los queridos, el sufrimiento del Cristo hombre que pregunta a Dios si lo ha abandonado, incluso el mismo dolor f├â┬¡sico.
De gran intensidad es tambi├â┬®n la inserci├â┬│n del gospel Sometimes I Feel Like a Motherlees Child, que sigue la visita de los Reyes Magos a la caba├â┬▒a de Jos├â┬® y Mar├â┬¡a y que suple la falta de di├â┬ílogos de la secuencia. Es curioso que Pasolini inserte esta canci├â┬│n en un momento en el que Jes├â┬║s todav├â┬¡a no ha entrado directamente con fuerza en la historia: este tipo de m├â┬║sica negra proced├â┬¡a de los estratos m├â┬ís bajos de la poblaci├â┬│n negra y su fuerza reflejaba el dolor de la opresi├â┬│n. M├â┬║sica colectiva para una secuencia en la que los protagonistas directos son hombres y mujeres cogidos en su cotidianidad. M├â┬║sica popular para beatificar lo sagrado de lo ordinario.
├âÔÇ░ste es el Jes├â┬║s de Pasolini: palabra, m├â┬║sica, sudor y autenticidad, como no pod├â┬¡a ser de otra manera. Ah├â┬¡ est├â┬í el hombre que nace de las palabras de Dios, el muchacho desviado que habla solo, durante horas y horas; la ├é┬½mala compa├â┬▒├â┬¡a├é┬╗ para la juventud y el rompedor de las buenas costumbres encorsetadas. El azotador de los resabiados y el apestado arrinconado en el que Pasolini ve├â┬¡a en parte s├â┬¡ mismo. El hombre que nace de las masas de pobres y marginados, que surge de la periferia de los templos que gestionan el pan y el pensamiento.

Luis Buñuel y la alternativa moral
Los farisaicos pregoneros de la España milenariamente cristiana, los bizantinos exegetas de la España invertebrada, los que la ven con o sin problemas o los de la España como enigma histórico, olvidan con demasiada frecuencia que existió históricamente otro país elevado como altar opuesto a la cara carpetovetónica del poder y de sus cortesanos.
Eso es, la Espa├â┬▒a de los juglares irreverentes y descre├â┬¡dos, de la picaresca sarc├â┬ística y burlona, de la mueca sard├â┬│nica ante las retah├â┬¡las clericales, de los versos mordaces de G├â┬│ngora y Quevedo, de los poetas de la mal llamada ├é┬½generaci├â┬│n del 27├é┬╗ y de los anarquistas del siglo XX. Una corriente subterr├â┬ínea y popular hermanada con las voces no religiosas de la Edad Moderna: con los sonetos malditos de Vill├â┬│n, los tergiversados tratados de Maquiavelo o las reflexiones de Spinoza. G├â┬®rmenes de un pensamiento ateo que iba tomando cuerpo en medio de las persecuciones llevadas a cabo por los pretorianos de la ortodoxia.
Buñuel encarna el paradigma contemporáneo de esta corriente atea de temperamento pugnaz y dosis de mala leche. Si Pasolini es el ateísmo respetuoso, cautivado por lo sagrado en cuanto incognoscible, Buñuel es el ateísmo del látigo consciente, es el rayo que no cesa de una religión vista como linfa opiácea del pueblo, yugo de la creatividad humana y paradero de la mala conciencia burguesa. Afirma Octavio Paz en su ensayo El cine filosófico de Luis Buñuel: «(la obra del cineasta) es una crítica de la ilusión de Dios, vidrio deformante que no nos deja ver al hombre tal cual es. El tema de Buñuel no es la culpa del hombre, sino la de Dios». Una visión de Dios a la que Buñuel quiso ofrecer en todas sus películas una alternativa moral.
Y, en efecto, la religi├â┬│n est├â┬í presente en casi todos sus largometrajes, incluyendo directa o indirectamente la figura de Cristo, como en La Edad de oro (1930), Nazar├â┬¡n (1958) y Sim├â┬│n del desierto (9) (1965), pero se torna m├â┬ís expl├â┬¡cita que nunca en La V├â┬¡a l├â┬íctea, pel├â┬¡cula que marca un retorno pleno del cineasta a la po├â┬®tica iconoclasta y a la jocosidad de sus primeros filmes. De hecho, La V├â┬¡a l├â┬íctea es la pel├â┬¡cula m├â┬ís densa, abigarrada y el├â┬¡ptica de entre todas las de Bu├â┬▒uel, y la historia que cuenta apenas tiene una linealidad narrativa: se trata de una aventura teol├â┬│gica en la que Bu├â┬▒uel se divierte en escenificar la historia de las m├â┬ís importantes herej├â┬¡as surgidas dentro del cristianismo. La trama tiene como protagonistas dos vagabundos, Jean Duval (Laurent Terzieff), un chico joven e inexperto, y Pierre Dupont (Pauil Frankeur), un viejo barbudo y harapiento, cuya romer├â┬¡a f├â┬¡lmica hacia Santiago de Compostela se ver├â┬í jalonada por extra├â┬▒os encuentros con personas y situaciones que desplegar├â┬ín feroces disputas sobre seis misterios: la eucarist├â┬¡a (la escena del cura loco), el origen del mal (la secuencia de Prisciliano), la naturaleza de Cristo (los di├â┬ílogos en el restaurante de Tours), la Trinidad (la secuencia del obispo exhumado y quemado), la gracia y la libertad (el duelo entre el jesuita y el jansenista) y los misterios marianos (la venta del Llopo). El filme supone una mofa contra todas las formas de intolerancia religiosa, mojigater├â┬¡as y asperezas del cristianismo, recogiendo la estructura itinerante y de sketchs (uno para cada misterio) propia de la literatura picaresca del Siglo de Oro, todo ello salpicado con un humor pillo y descarado que parece subrayar la insulsez de los temas tratados y la mezquindad del furor que anima a los varios personajes. Es en esta historia de esmeradas fil├â┬¡picas morales y de diatribas teol├â┬│gicas perfectamente confeccionadas por cl├â┬®rigos de refinada cultura, que entra en escena el Cristo bu├â┬▒ueliano (Bernard Berley). El director inserta en el filme, a modo de intervalos separados, tres escenas en las que aparece Jes├â┬║s como leitmotiv.
En la primera se le ve a punto de afeitarse la barba (la misma escena aparece en La Edad de oro), junto a una Virgen María (Edith Scob) contrariada, porque «la barba inspira confianza, es de buen tono»: Jesús decide hacerle caso, como si se tratara de una moderna asesora de imagen.
Si la primera aparici├â┬│n no despierta particular atenci├â┬│n, es la segunda la que presenta con toda su fuerza el personaje Jes├â┬║s ideado por el director. Introducido por la ├â┬║ltima afirmaci├â┬│n de la secuencia anterior, en la que un camarero se preguntaba por la andadura habitual de Cristo, aparece ├â┬®ste ├â┬║ltimo corriendo (como si estuviera contestando al camarero) para reunirse con sus disc├â┬¡pulos y montar un extra├â┬▒o banquete. Aqu├â┬¡ los invitados exhortan a hablar a un reticente Jes├â┬║s (├é┬½Maestro, todos esperan tu palabra├é┬╗; ├é┬½no, no quiero hablar, no es un momento apropiado├é┬╗), a quien, ante las insistencias de los disc├â┬¡pulos, no se le ocurre nada mejor que contar una par├â┬íbola casi incomprensible y de sabor reaccionario sobre un mayordomo infiel a su amo, al que quiere volver a congraciarse recuperando parte del dinero de sus deudores. Es un Jes├â┬║s humoral y ensimismado a la hora de atender las solicitudes de los dem├â┬ís: cuando, despu├â┬®s de haber contado la historia, Mar├â┬¡a le pide que transforme para sus comensales el agua en vino, ├â┬®l contesta ├é┬½├é┬┐Y qu├â┬®? ├é┬íSi se les ha acabado el vino qu├â┬® no beban! Mi hora a├â┬║n no ha llegado├é┬╗, para cambiar luego de opini├â┬│n y hacer el milagro, bajo la insignia de la confusi├â┬│n y el capricho.
Las tres apariciones dibujan un Cristo ensimismado, narcisista y reacio a comunicar en p├â┬║blico (├é┬ícu├â┬ínta diferencia con el Cristo de Pasolini!). Sus par├â┬íbolas no tienen sentido, sus respuestas no satisfacen y sus milagros no se cumplen. No hay una caricaturizaci├â┬│n del personaje porque Bu├â┬▒uel no quiere que nos riamos de ├â┬®l: simplemente Cristo no le agrada y lo da a entender. Una animadversi├â┬│n que le llevaba a afirmar, en una carta dirigida a su amigo Max Aub: ├é┬½Ya sabes que Cristo no me merece ninguna simpat├â┬¡a y que, en cambio, tengo toda clase de respetos hacia la Virgen Mar├â┬¡a├é┬╗ (10).
Ya hemos dicho que el filme de Bu├â┬▒uel quiere ser un fresco de la historia del cristianismo enfocada desde el ins├â┬│lito ├â┬íngulo de las herej├â┬¡as, y que Bu├â┬▒uel desenmascara a las vestales de la casa de Dios y su intransigencia dogm├â┬ítica. No obstante, el cineasta no quiere minusvalorar la capacidad dial├â┬®ctica de nadie: en el transcurso de la pel├â┬¡cula no se puede obviar el particular de que todos los que toman la palabra en temas de religi├â┬│n, lo hacen teniendo a sus espaldas una relaci├â┬│n larga y profunda con las escrituras, por muy dogm├â┬ítica que ├â┬®sta sea. Los protagonistas hacen muestra de una gran pericia terminol├â┬│gica y de una asombrosa maestr├â┬¡a en el arte del sofismo que pueden dejar al espectador desorientado.
 Pues bien, el ├â┬║nico que parece carecer del ars retorica es el mism├â┬¡simo Jes├â┬║s. Es curioso como la cr├â┬¡tica no haya destacado este aspecto con la debida atenci├â┬│n: Bu├â┬▒uel, rebajando hasta lo ordinario el espesor intelectual de Cristo, nos resalta la doble esterilidad de las feroces peleas entre los int├â┬®rpretes ortodoxos de la Palabra del Se├â┬▒or y los no alineados. A la condena de la cerraz├â┬│n y fanatismo del dogma hay que a├â┬▒adir la falacia de la misma fuente de legitimaci├â┬│n, el Hijo de Dios. ├é┬┐De qu├â┬® nos sirve una estructura altamente sofisticada como la Iglesia ├óÔé¼ÔÇ£parece preguntarse despiadadamente el realizador aragon├â┬®s├óÔé¼ÔÇ£ si no puede redimir su ├é┬½pecado original├é┬╗, es decir el tener un fundador incapaz de estar a la altura de su cometido? La respuesta de Bu├â┬▒uel cae por su propio peso: es la fuente que deslegitima a sus exegetas y no viceversa. Si para el ateo Pasolini la vuelta al mensaje evang├â┬®lico y al ejemplo de Cristo representa la ├â┬║nica salvaci├â┬│n posible para una Iglesia alejada del pueblo, para el ateo Bu├â┬▒uel nada es posible y nadie es inocente: la comunicaci├â┬│n con el mundo cat├â┬│lico ya ha sido dinamitada y al hombre no le queda m├â┬ís que anteponer, al mon├â┬│logo con lo divino, el di├â┬ílogo con lo humano.
Pues bien, el ├â┬║nico que parece carecer del ars retorica es el mism├â┬¡simo Jes├â┬║s. Es curioso como la cr├â┬¡tica no haya destacado este aspecto con la debida atenci├â┬│n: Bu├â┬▒uel, rebajando hasta lo ordinario el espesor intelectual de Cristo, nos resalta la doble esterilidad de las feroces peleas entre los int├â┬®rpretes ortodoxos de la Palabra del Se├â┬▒or y los no alineados. A la condena de la cerraz├â┬│n y fanatismo del dogma hay que a├â┬▒adir la falacia de la misma fuente de legitimaci├â┬│n, el Hijo de Dios. ├é┬┐De qu├â┬® nos sirve una estructura altamente sofisticada como la Iglesia ├óÔé¼ÔÇ£parece preguntarse despiadadamente el realizador aragon├â┬®s├óÔé¼ÔÇ£ si no puede redimir su ├é┬½pecado original├é┬╗, es decir el tener un fundador incapaz de estar a la altura de su cometido? La respuesta de Bu├â┬▒uel cae por su propio peso: es la fuente que deslegitima a sus exegetas y no viceversa. Si para el ateo Pasolini la vuelta al mensaje evang├â┬®lico y al ejemplo de Cristo representa la ├â┬║nica salvaci├â┬│n posible para una Iglesia alejada del pueblo, para el ateo Bu├â┬▒uel nada es posible y nadie es inocente: la comunicaci├â┬│n con el mundo cat├â┬│lico ya ha sido dinamitada y al hombre no le queda m├â┬ís que anteponer, al mon├â┬│logo con lo divino, el di├â┬ílogo con lo humano.Notas
(1) Jean Duflot, Conversaciones con Pier Paolo Pasolini, Barcelona, 1970, pág. 23.
(2) Pier Paolo Pasolini, Le ceneri di Gramsci, Milán, 1958.
(3) Pier Paolo Pasolini, L├óÔé¼Ôäóusignolo della Chiesa Cattolica, Mil├â┬ín, 1958.
(4) Jean Duflot, Conversaciones..., pág. 25.
(5) Carta de Pasolini dirigida a Lucio Caruso, en Nico Naldini, Pier Paolo Pasolini, Barcelona, pág. 244.
(6) Con los rollos de películas utilizados para estudiar el paisaje palestino Pasolini montó el documental Sopralluoghi in Palestina, proyectado en el Festival dei Due Mondi de Spoleto (Italia) en 1965.
(7) V├â┬®ase el art├â┬¡culo de Miguel Mar├â┬¡as en el librito de presentaci├â┬│n de El Evangelio para la colecci├â┬│n de pel├â┬¡culas de el diario El Mundo, pp. 13-14.
(8) Nico Naldini, Pier Paolo Pasolini..., pág. 216.
(9) Para un an├â┬ílisis de estas pel├â┬¡culas v├â┬®ase, Giorgio Tinazzi, Il cinema di Luis Bu├â┬▒uel, Palermo, 1973; Octavio Paz, ├é┬½El cine filos├â┬│fico de Luis Bu├â┬▒uel├é┬╗, en La b├â┬║squeda del comienzo, Madrid, 1974; Jos├â┬® Francisco Aranda, Luis Bu├â┬▒uel. Biograf├â┬¡a cr├â┬¡tica, Barcelona, 1975; Carlos Barbachano, Bu├â┬▒uel, Barcelona, 1987; Agust├â┬¡n S├â┬ínchez Vidal, El Mundo de Bu├â┬▒uel, Zaragoza, 1993; El cine de Luis Bu├â┬▒uel seg├â┬║n Luis Bu├â┬▒uel, Luis Ballabriga Pina (ed.), Zaragoza, 1993; Agust├â┬¡n S├â┬ínchez Vidal, Luis Bu├â┬▒uel, Madrid, 1999.
(10) Carta citada en El cine de Luis Buñuel según Luis Buñuel..., pág. 243.