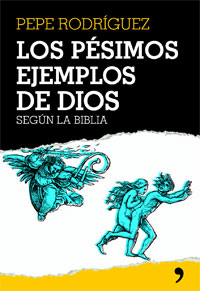Subterfugios apologéticos
 © Gonzalo Puente Ojea
© Gonzalo Puente OjeaLa vacuidad argumental en que se debate desde hace tiempo la apologética de la fe religiosa ha intentado disimularse, de modo grotesco, mediante una falsa especie de reductio ad absurdum: la tesis según la cual sustituir las creencias religiosas por la fe en la razón o en la ciencia equivale a sacralizar la razón. Con estas últimas palabras se resume la retórica denuncia contenida en el artÃculo publicado por el profesor de filosofÃa Eugenio TrÃas en el número de 10 de septiembre de este mismo diario. El articulista nos previene asà del supuesto peligro de que el libérrimo ejercicio de la racionalidad conduzca, en último término, a su propia instauración como la instancia suprema de lo sagrado. Estos apologetas toman pie de la ingenua exultación de los revolucionarios franceses -que convirtieron simbólicamente la Razón en la Diosa por excelencia que gobierna los hombres y las cosas-, para hacer temer a los nostálgicos de Dios que la apologÃa de la razón se transmute en el ilegÃtimo y trivial sucedáneo del poder sagrado. «Esa razón» -clama TrÃas, reiterando el leitmotiv de su discurso apologético- «ha sido, de forma velada e inconfesada, pero enormemente efectiva, elevada al rango de lo sagrado». He aquà la indefectible cantinela clerical de una religiosidad desarmada. Inventando tigres de papel, estos apologetas, adscriben a lo que, con notoria incongruencia, denominan fe en la razón todas las calamidades morales que sufre la humanidad. Incluso declarados increyentes claudican frecuentemente ante las admoniciones de los que administran los intereses de quienes explotan la ilusión de lo sacro, para unir cándidamente sus voces a ese delirante paralogismo urdido para eludir la incontenible acción disolvente de la racionalidad sobre todo mito religioso.
Pero nada se vislumbra en el horizonte que legitime la vana urgencia de salvar a la razón «de su propia erección al rango de lo sagrado» (TrÃas), pues nadie en sus cabales puede confundir los extravÃos mentales de la apologética religiosa con lo que es propio del concepto genuino de razón en cuanto fundamento del conocimiento. La razón se define por su radical e incesante función crÃtica, y se identifica con esta función. No se propone consagrar verdades eternas, sino que excluye ex definitione la posibilidad de reconocer o de instaurar un salto ontológico a lo sagrado. Suponer lo contrario sólo puede nacer en una mente gravemente alterada para el buen orden de la reflexión, o como resultado de una alienación histórica transmitida colectivamente por los conocidos mecanismos de reproducción ideológica.
El eventual mal uso práctico de la razón y del conocimiento cientÃfico de la realidad en nada afecta a su función epistemológica suprema, que nos está permitiendo a los humanos la tarea de archivar definitivamente el legado mÃtico aún vigente en las mentes de nuestros coetáneos, implacablemente flanqueados y vigilados por los celadores de lo sacro, quienes imputan a la razón sus propios designios de dominación. Nadie teme la sacralización de la racionalidad salvo quienes son cautivos del sistema sacral de representaciones mentales heredadas, férreamente protegido por la psicologÃa popular. El discurso de TrÃas es tributario de la vieja reflexión metafÃsico-religiosa, y por ello entusiásticamente saludado y publicitado por los aparatos mediáticos de la cultura oficial y los públicos bienpensantes. Una reflexión estructurada, sin ninguna novedad reseñable, conforme a los postulados de la idea de misterio, rebautizada verbalÃsticamente con la idea de lÃmite -manejable comodÃn para todos los usos- es, instrumentada rutinariamente para una comprensión final de la realidad que consiste en la renuncia a comprender. A la cantinela de la sacralidad se asocia -¿cómo no?- la cantinela del sentido, prenda de religiosidad. Pero el sentido del mundo no ha sido dado por nadie, pues lo que existe como tal no posee sentido otorgado, sino el que cada ser humano le confiere en cada circunstancia de su vida. En esta personal atribución de sentido, la razón ejerce la función eminente, porque ontológicamente nada existe opaco a la racionalidad, nada es constitutivamente praeter-rationalis. El imperativo de la humanización radica, en primer término, en hacer el entorno transparente a la razón, cuya condición definitoria es la autonomÃa radical, que la hace garante de la verdad y la libertad. Ninguna forma de heteronomÃa -y en primerÃsimo lugar, la postulación de un supuesto espacio invulnerable de lo sacro- puede convertirse en una receta epistemológica o ética.
La extrema menesterosidad intelectual de la apologética predominante queda en evidencia en su desesperado recurso a las experiencias religiosas, y, por encima de las demás, a la mÃstica o al éxtasis. Pero quienes hacen de lo mÃstico el paradigma de la religiosidad optan, quizás sin saberlo, por el mundo de las sombras. No por la luz, sino por la oscuridad. La huida mÃstica no sólo no es signo de cordura, sino de la decisión de evadirse de las crudas luces de la racionalidad. Es una vana negación de la realidad del mundo tal como es. Una recomendación retrógrada en términos humanos, que conduce a las exequias de la razón, es la que «repone en su lugar lo sagrado como la referencia a todo aquello que nos rodea y circunda bajo la forma de enigma y misterio, y que sólo admite una forma de experiencia que Wittgenstein conceptuó como "lo mÃstico"», escribe TrÃas en sintonÃa con el filósofo fideÃsta; uno y otro parecen ignorar que el impulso mÃstico pertenece al ámbito de lo desiderativo y carece, como tal, de todo rigor epistemológico. Su acción se limita a hacer pasar como referentes objetivos lo que solamente son reiteraciones de contenidos mentales de nulo valor noemático pero que proceden de representaciones colectivas acarreadas en la tradición cultural, y de estereotipos ideológicos generados en la vida social. Las vivencias mÃsticas o extáticas están desde su origen siempre mediatizadas por los materiales de la inercia mental histórica.
El antirracionalismo y anticientifismo de muchos apologetas de la fe suele presentarse como la defensa del humanismo. Los saberes clásicos son, indudablemente, parte valiosÃsima de nuestra herencia cultural, pero jamás deben servir de ilusoria coartada al servicio de la perpetuación de una imagen de la realidad que tiene sus fuentes en la edad mÃtica de la humanidad. La mayorÃa de los autocalificados «humanistas» ignoran casi todo de la situación actual de las ciencias, y se mueven en el seno de categorÃas del pensar que congelan toda posibilidad de sustituir las amortizadas representaciones tradicionales por los resultados del inmenso avance del conocimiento de la naturaleza. Se continúa considerando como gente culta a quienes no sólo desconocen la metodologÃa cientÃfica y un cierto nivel de lenguaje matemático, sino que ni siquiera se han procurado la indispensable información que ofrecen cualificadas obras de alta divulgación de la nueva imagen del mundo y el ser humano. Abundan profusamente entre esa supuesta gente ilustrada quienes son proclives a interpretar en clave religiosa las grandes cuestiones, e incluso son receptivas de las soluciones derivadas de la perspectiva de lo mÃstico, de lo esotérico; es decir, la perspectiva de lo irracional.
Cualquier persona bien informada y objetiva debe admitir que la actual investigación cientÃfica de la naturaleza -fÃsica y humana- ha descartado toda especulación sobre una dualidad alma-cuerpo, o espÃritu-materia, como posibles ideas regulativas de su trabajo. La creencia en la existencia de almas o espÃritus inmateriales y separables -es decir, inmortales- no tiene sitio en el repertorio de hipótesis orientadas a explicar la realidad. Es una categorÃa mÃtico-religiosa forjada por la invención animista ya en la prehistoria del ser humano, y constituye el ombligo y el motor de la religión. Es una falsa creencia anterior y más importante que la idea de Dios. Esta es un simple derivado de aquélla. El animismo es la conditio sine qua non de toda religión. Sin la fe en un reino post mortem de espÃritus, la idea misma de un Dios providente que pastorea las almas personales y les asigna su destino -o que se funde con ellas al término de un nirvana mÃstico- carecerÃa de sentido.
El patrimonio cientÃfico de que hoy disponemos -la fÃsica de las partÃculas, la quÃmica, la biologÃa molecular, la astronomÃa, la electrónica, etc.- desconoce el dualismo espÃritu-materia, tanto en el plano ontológico como en el epistemológico. La consolidación del evolucionismo darwinista mediante las contribuciones decisivas de la quÃmica molecular, la genética y la embriologÃa, sumado al impresionante acervo de conocimientos acumulados en los últimos 30 años en el campo de las neurociencias, han condenado a toda forma de antropologÃa dualista -cartesiana o no- a los anaqueles de un museo.
Publicado en diario El Mundo el 23/9/1997 y en Opus minus (2002).
Ver también: Entrevista a Puente Ojea.