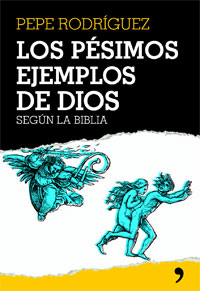La guarder├ā┬Ła del Santo Oficio
Que la Inquisici├ā┬│n tiene mala prensa no es un gran descubrimiento. Ya hasta los cat├ā┬│licos utilizan el nombre de su Santo Oficio cuando tienen que denunciar alguna persecuci├ā┬│n de la que dicen ser v├ā┬Łctimas, como si se olvidaran que ellos fueron los que la hicieron tristemente famosa, y no justamente por estar del lado del perseguido.
Existe sin embargo un intento de diversos intelectuales de hacer ver a la Inquisici├ā┬│n como algo no tan malo para la ├ā┬®poca. Sus argumentos suelen apoyarse en dos supuestos: Que mucho de lo que se dice son exageraciones, y que no podemos juzgar hechos de hace 600 a├ā┬▒os con la moral actual. As├ā┬Ł, relativizan las cifras, le quitan un poco de sangre, y terminan diciendo que despu├ā┬®s de todo, secuestros, torturas, matanzas y ejecuciones eran algo cotidiano y nada mal visto en aquellos tiempos, incluso entre los administradores de la ├ā┬®tica inmutable.
Escapando un poco de la pol├ā┬®mica por las cifras, hay un caso con nombre y apellido que me llam├ā┬│ la atenci├ā┬│n. Es la historia de una familia jud├ā┬Ła que viv├ā┬Ła el Bologna en la segunda mitad del siglo XIX (hace apenas 150 a├ā┬▒os, mucho menos de los 600 que parecen justificar cualquier barbaridad). Edgardo era un ni├ā┬▒o de seis a├ā┬▒os cuando fue secuestrado por orden del por aquellos tiempos todopoderoso P├ā┬Ło IX (el de los arrolladitos). La explicaci├ā┬│n que recibi├ā┬│ su padre, M├ā┬│molo Mortara, fue que una de las funciones del Santo Oficio era cuidar de la herej├ā┬Ła jud├ā┬Ła a los ni├ā┬▒os bautizados. Hasta aqu├ā┬Ł no hab├ā┬Ła nada de sorprendente: La Iglesia ten├ā┬Ła el “leg├ā┬Łtimo” derecho de secuestrar ni├ā┬▒os o a qui├ā┬®n sea que considere deb├ā┬Ła “protejer” porque ellos eran la ley y el orden. Pero el caso es que Edgardo hab├ā┬Ła sido educado en un hogar jud├ā┬Ło, con todos los ritos jud├ā┬Łos y por supuesto sin los rituales cat├ā┬│licos, por lo que M├ā┬│molo supuso que se trataba de un simple “error”. All├ā┬Ł fue cuando le contaron que, a├ā┬▒os atr├ā┬Īs, cuando su hijo Edgardo enferm├ā┬│ gravemente, la criada que lo cuidaba, Anna Morisi, tuvo miedo de que muera sin ser bautizado, y dado que, como todos sabemos, lo que importa para que Dios salve a un ni├ā┬▒o es que se le tire un chorrito de agua en la cabeza, ella decidi├ā┬│ hacerle el favor a la familia y bautizarlo en secreto… M├ā┬Īs bien en secreto de sus padres, porque la novedad lleg├ā┬│ a o├ā┬Łdos de las autoridades de la Santa Iglesia quienes encontraron as├ā┬Ł una buena excusa para quedarse con el ni├ā┬▒o. Como suele suceder en materia religiosa, la carga de la prueba no cae del lado de la iglesia, y como los Mortara no pudieron demostrar que a├ā┬▒os atr├ā┬Īs la criada no hab├ā┬Ła mojado la cabeza del ni├ā┬▒o, se di├ā┬│ por sentado que el ni├ā┬▒o era un cat├ā┬│lico hecho y derecho y se lo llevaron para no desperdiciar tal divino don en manos de jud├ā┬Łos.
Esto no hubiera sido noticia (como no lo fueron otros casos similares) sino fuera porque la familia Mortara era una familia influyente, que movi├ā┬│ todos los contactos que pudo, desde financistas del Vaticano (porque hay que decirlo… la fe mover├ā┬Ī monta├ā┬▒as, pero tambi├ā┬®n mueve un dinerito) hasta el mism├ā┬Łsimo The New York Times que toc├ā┬│ el tema en sus editoriales en varias ocasiones. Pero como era de esperarse, Pio IX pagar├ā┬Ła cualquier precio por salvar el alma de ese ni├ā┬▒o cat├ā┬│lico, por lo que decidi├ā┬│ dejarlo en manos de los hermanos catec├ā┬║menos, que continuar├ā┬Łan la obra salvadora iniciada por la criada. Claro que una vez asegurada el alma del ni├ā┬▒o (lo que demor├ā┬│ un a├ā┬▒o aproximadamente) la iglesia tuvo la gentileza de permitir a su padre ver a su hijo, pero este ├ā┬║ltimo, que a la edad de siete a├ā┬▒os hab├ā┬Ła desarrollado una madurez tal que no iba a permitirle a su padre poner su alma nuevamente en peligro, decidi├ā┬│ que no quer├ā┬Ła volver a verlo.
M├ā┬│molo, que no se resignaba a reconocer que la verdad hab├ā┬Ła sido revelada a su hijo y m├ā┬Īs bien sospechaba de cierto lavado de cerebro, continu├ā┬│ durante diez a├ā┬▒os peleando por recuperar a su hijo, pero ya era tarde. Edgardo, que tuvo entonces la oportunidad de elegir volver con su familia, decidi├ā┬│ ordenarse sacerdote y volverse el primer defensor de sus secuestradores, nada muy diferente al conocido s├ā┬Łndrome de Estocolmo.
Hasta aqu├ā┬Ł la historia de un ni├ā┬▒o de familia jud├ā┬Ła que fue separado de sus padres por el simple hecho de que se sospecha que la criada clandestinamente lo hizo parte de un ritual por el que se supone que un chorrito de agua mejora las posibilidades de que su dios lo mire con mejores ojos. Una sucesi├ā┬│n de irregularidades y suposiciones que justificar├ā┬Ła que cualquier padre pierda la tenencia de cualquier hijo en favor de cualquier otra religi├ā┬│n (verdadera, claro).
Como dijimos, esto no sucedi├ā┬│ en el siglo XIV, sino hace escaso siglo y medio, y el responsable de este caso (y otros menos conocidos) fue el jefe m├ā┬Īximo de la Iglesia, P├ā┬Ło IX, aquel que nos avisara de la concepci├ā┬│n sin m├ā┬Īcula de Maria (la virgen) e incluso nos comunicara (de manera infalible) su propia infalibilidad. Tanto m├ā┬®rito no puede menos que justificar su tard├ā┬Ła pero esperada beatificaci├ā┬│n realizada hace nada m├ā┬Īs que 8 a├ā┬▒os por otro Papa, Juan Pablo II. De todas maneras hay que reconocer que las cosas han cambiado en estos 150 a├ā┬▒os. Los Estados Pontificios ya no son lo que eran, y la “monarqu├ā┬Ła electiva” que los gobernaba qued├ā┬│ reducida al menos de medio kil├ā┬│metro cuadrado que ocupa el Vaticano hoy d├ā┬Ła. Posiblemente incluso el secuestro de ni├ā┬▒os dentro del Vaticano y por orden del mismo Papa ya no sea una actividad corriente, aunque una noticia le├ā┬Łda hace poco me gener├ā┬│ algunas dudas. No deber├ā┬Ła sorprendernos. Despu├ā┬®s de todo la moral divina es perfecta, y si estaba bien robarse ni├ā┬▒os para evangelizarlos hace 150 a├ā┬▒os, deber├ā┬Ła promoverse tambi├ā┬®n hoy d├ā┬Ła.
Enlaces externos relacionados:
- El caso mortara o la santidad de la iglesia
- La Inquisici├ā┬│n, el caso Mortara y un Papa con pasado
- Esc├ā┬Īndalo dado al mundo en el asunto Mortara (Google Books)
- El secuestro de Edgardo Mortara
- Debate en Catholic.net sobre el Caso Mortara (Advertencia: revuelve el est├ā┬│mago)