Domingo, 11 de Mayo de 2014
El poeta material
Luis Ben├ā┬Łtez (*)
Hace apenas 600 a├ā┬▒os, la cultura occidental comenz├ā┬│ a liberarse de la muchas veces milenaria noci├ā┬│n sobrenatural de la realidad y coloc├ā┬│ al hombre en el centro del universo, del mismo modo que, m├ā┬Łticamente y bastante tiempo antes, el joven Zeus arroj├ā┬│ a su padre Cronos de la primac├ā┬Ła, para reinar ├ā┬®l en su lugar.
Para la cultura occidental, el universo se transform├ā┬│ en una suerte de gran mecanismo de relojer├ā┬Ła, cuyas leyes hab├ā┬Ła que descubrir y aprovechar.
Luego, hace poco m├ā┬Īs de 100 a├ā┬▒os, la cultura descubri├ā┬│ algunas cosas m├ā┬Īs: que la inmensa, mayor parte del universo segu├ā┬Ła siendo desconocida, que cuando m├ā┬Īs conoc├ā┬Ła del universo simplemente descubr├ā┬Ła que era menos lo que sab├ā┬Ła de ├ā┬®l y que el hombre no era el centro del cosmos, sino apenas una parte m├ā┬Īs, aunque, hasta donde sabemos, la ├ā┬║nica capaz de reflexionar sobre s├ā┬Ł misma y sobre cuanto la rodea. O sea: el hombre es la materia que reflexiona sobre s├ā┬Ł misma.
Si buscamos una fuente de conflictos, ninguna nos dar├ā┬Ī tantos argumentos, tantas posibilidades como esta condici├ā┬│n, que es la de lo humano. Ello, porque desat├ā┬│ inmediatamente un mar de contradicciones, antagonismos, deseos re├ā┬▒idos con la raz├ā┬│n, razones que chocaron y chocan contra la evidencia.
├é┬┐C├ā┬│mo, la materia que reflexiona, puede comprender qui├ā┬®n es ella y qu├ā┬® cosmos habita, cuando comprende que cuanto ve y define est├ā┬Ī te├ā┬▒ido por la subjetividad, rasgo constitutivo del que no puede escapar, porque ├ā┬®ste es, precisamente, una parte intr├ā┬Łnseca de ella? As├ā┬Ł lo Real, la esencia misma de la materia, escapa siempre de los alcances de la materia que piensa, el hombre.
Aqu├ā┬Ł volvemos a evocar, una y otra vez, las palabras siempre exactas de Jorge Enrique Ramponi: ├é┬½El hombre quiere amar la piedra, su estruendo de piel / ├ā┬Īspera: lo rebate su sangre, / pero algo suyo adora la perfecci├ā┬│n inerte├é┬╗.
Porque la poes├ā┬Ła ha sido siempre, felizmente, no s├ā┬│lo territorio de mistificaciones y de monederos falsos, de componendas y adulteraciones, como lo han sido y lo son todas las actividades humanas, es que ha encarado tambi├ā┬®n la resoluci├ā┬│n ├óŌé¼ŌĆ£imposible, seguramente, al menos dentro de las capacidades actuales de la mente- de este enigma que alguna vez Edipo escuch├ā┬│ de los labios de una Esfinge.
La aut├ā┬®ntica poes├ā┬Ła siempre se ha distinguido m├ā┬Īs por los alcances de sus fracasos que por los de sus aciertos y el solo hecho de que se proponga resolver el enigma de lo material pensando lo material, como lo hace la genuina poes├ā┬Ła contempor├ā┬Īnea, da una idea aproximada de su valor. Valor, tambi├ā┬®n en el sentido de coraje.
Porque hay que ser muy valeroso, tambi├ā┬®n, para dejar de lado las modas literarias, refugio seguro de los que no tienen nada que decir pero lo hacen; de aquellos que creen que la poes├ā┬Ła es mera forma y no forma y sentido, tan bien amalgamados que la una est├ā┬Ī en el otro ├é┬½como la madera en el ├ā┬Īrbol├é┬╗, feliz definici├ā┬│n de otro gran poeta, el chileno Vicente Huidobro. Se debe ser muy atrevido para avanzar por lo desconocido busc├ā┬Īndolo en cada verso, como lo hace lo que se dio en llamar una ├é┬½poes├ā┬Ła de ideas├é┬╗, como si alguna vez la poes├ā┬Ła pudiera escribirse a s├ā┬Ł misma sin tenerlas. Hay que ser muy valiente para siquiera intentar, simplemente, ser poeta.
Yo admiro muchas cosas en la poes├ā┬Ła de Fernando G. Toledo y una de ellas es su valent├ā┬Ła.
| Fernando G. Toledo (foto de Camila Toledo). |
Porque arriesga todo sin saber si va a encontrar algo en lo desconocido y como queda dicho, todo lo es en nosotros y en el universo que habitamos. Porque recogi├ā┬│ el guante de lo material y su poes├ā┬Ła atiende a resolver el enigma desde lo material; podemos decir que Toledo es el poeta de lo material consciente, aquella avanzada.
As├ā┬Ł, en su ├ā┬║ltimo libro, Mortal en la noche, el autor describe sus itinerarios con plena conciencia, cuando dice en uno de sus textos m├ā┬Īs logrados, Ateo poeta: ├é┬½Exento de piedad, supersticiones, / Y f├ā┬Ībulas de vacua trascendencia, / Rodeado de mitos bimilenarios / Y una corte de anchas apolog├ā┬Łas, / El poeta materialista ensaya / (No sin pasi├ā┬│n, con algo de pudor) / Un modesto lamento de inmanencia├é┬╗.
Los versos anteriores son una verdadera ars poetica, una clave importante para indagar en la multitud de significados que contiene este breve pero intenso y muy hondo volumen, que requiere de repetidas lecturas para acceder a los registros que hace el autor.
Ello, no por la oscuridad de su expresi├ā┬│n, que no hay tal: Toledo usa muy bien un lenguaje enga├ā┬▒osamente simple para involucrar en un solo verso una vasta polisemia; en dos versos la combinaci├ā┬│n de las relaciones establecidas entre ellos; en tres, un despliegue de sentidos que seguir├ā┬Ī multiplic├ā┬Īndose hasta el verso final, cuando como en una c├ā┬Īmara de espejos, el poema todo ├óŌé¼ŌĆ£a su vez├óŌé¼ŌĆ£ se combine con las polisemias provenientes de los otros poemas que encontramos en Mortal en la noche, para pintar una atroz y fascinante universo, all├ā┬Ł donde la condici├ā┬│n humana, la de materia que se piensa a s├ā┬Ł misma, fracasa una y otra vez, tal es su destino, en fijar sus l├ā┬Łmites y poder nombrarlos; esa es, precisamente, su grandeza. Que alguien pueda escribirlo, es una haza├ā┬▒a m├ā┬Īs de la poes├ā┬Ła contempor├ā┬Īnea.
Mortal en la noche es una Capilla Sixtina a la que le falta, felizmente, Dios.
(*) Buenos Aires, 28 de abril de 2013.
Seis poemas de
Mortal en la noche
Gesto en el universo
La abundancia sideral del mundo all├ā┬Ī afuera
No parece bastarme por s├ā┬Ł misma: busco
Entre toda esa madeja algo que volcar
En un poema.
Pero un perro se hace o├ā┬Łr a lo lejos
Resolviendo antes que yo sus asuntos,
Y pienso en esto que ahora
Voy a poner por escrito:
Un ladrido como un acto reflejo
Contra algo que se mueve en la noche.
*
Codo a codo
El m├ā┬®dico es ecu├ā┬Īnime: concede
La heroica salvaci├ā┬│n de su paciente
A la pericia de los cirujanos
Y a que la bala ├é┬½s├ā┬│lo por milagro├é┬╗
(Ya que no de otro modo ha de llamarse)
Arranc├ā┬│ apenas parte del cerebro,
Dejando en manos de la medicina
El tramo sangriento del salvataje.
Digamos que fue un trabajo en equipo.
Los doctores removieron pedazos,
Soldaron el cr├ā┬Īneo, hicieron suturas,
Y Dios consinti├ā┬│ un disparo preciso,
Suficiente para una hemiplej├ā┬Ła,
Pero no para matar, por ahora,
Al hombre del que va a encargarse luego.
*
Schumann al caer la tarde
Sopor, un hilo de m├ā┬║sica
Tenue y un cuerpo,
Como un quiste,
En el blanco pozo de la tarde.
Pero en un instante
Todo va a cambiar:
El sue├ā┬▒o, lo mudo,
La prolija putrefacci├ā┬│n,
O esto que se escribe,
O por fin la noche.
*
Caza mayor y menor
Como un desconocido est├ā┬Īs, de nuevo,
Saliendo del lugar de la reuni├ā┬│n,
Huyendo de un bullicio que te infecta,
Que corre por los techos y paredes
Como si fueras la presa a atrapar
Por el sonido infalible del mundo.
Quedan en paz las voces, a lo lejos.
Pero solo aqu├ā┬Ł, en un cuarto vac├ā┬Ło,
Persiste igual la tenaz cacer├ā┬Ła,
Que toma la forma reconocible
De alg├ā┬║n recuerdo que no deseabas,
O tan s├ā┬│lo de tu voz interior
Que es tambi├ā┬®n una peste
Y que ahora te alcanza.
*
Ego trascendental
Levanto el pie tras el aullido y descubro
El gajo de vidrio que abri├ā┬│ la carne
Con toda la eficacia que regala
La ley de la gravedad. Miro la epidermis
Hecha trizas, el flujo de gl├ā┬│bulos que pugnan
Por escapar de mi cuerpo como de un siniestro,
Y de pronto all├ā┬Ł, sentado y entre lamentos,
Recorro los pliegues del dolor. Soy
Un haz de luz que cifra y descifra
Los pulsos de un esc├ā┬Īndalo neuronal
Anunciando la emergencia a todo el cuerpo,
Un haz que recorre el trozo de cristal
Y la piel desnuda, la vibraci├ā┬│n nerviosa
En un extremo lejano al cerebro
Y la respuesta en el quejido o la mueca,
La medida y la conciencia de la herida:
Fogonazo irreductible
De materias en contacto
En el revoltijo m├ā┬║ltiple de una realidad
Dentro de la cual mana,
Lentamente, un hilo de sangre.
A Gustavo Bueno
*
Ateo poeta
Exento de piedad, supersticiones,
Y f├ā┬Ībulas de vacua trascendencia,
Rodeado de mitos bimilenarios
Y una corte de anchas apolog├ā┬Łas,
El poeta materialista ensaya
(No sin pasi├ā┬│n, con algo de pudor)
Un modesto lamento de inmanencia.
Es tarde y el viento trae desechos
De plegarias como balas perdidas.
De pie a un costado u otro de la duda
Mira pasar esa oscura corriente
De la que (sabe) ya no beber├ā┬Ī
Y enciende una fogata con los restos
De un texto dif├ā┬Łcil de corregir.
├é┬½Los te├ā┬│logos corren peor suerte├é┬╗
Dice en un verso para envanecerse,
Confiando en que su pr├ā┬│xima herej├ā┬Ła
Ya nunca deje descansar a Aqu├ā┬®l
Que, aunque haya muerto, entretiene a los suyos
Con el Supremo Hedor de Su Cad├ā┬Īver.


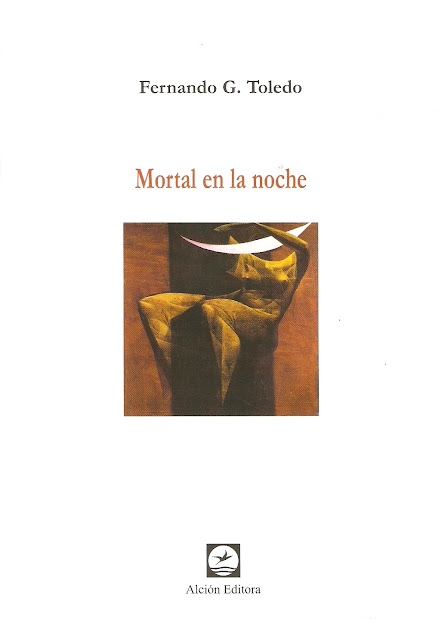
 Enlázanos!! :)
Enlázanos!! :)

